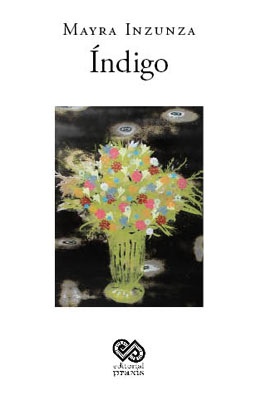
Mayra Inzunza, Índigo. México, Praxis, 2008. 138 pp
El tema aparente de Índigo, la primera novela de Mayra Inzunza, es muy antiguo y aparece en mitos de muchas culturas: la memoria no natural, la posesión de conocimientos que es imposible haber aprendido. La idea casi siempre se invoca en las historias sobre la reencarnación: las almas humanas, se dice, van al limbo con todos los recuerdos de sus vidas previas, los saberes y las amarguras de sus vidas previas, y lo único que les impide renacer con esa carga encima es la misericordia de los dioses, que ocultan los recuerdos. Kipling escribió que lo hacían para que la Tierra no quedase despoblada en una generación, cuando nadie pudiese encontrar un amor capaz de medirse con los de su pasado, pero también está la mera inquietud o el mero horror de contemplar a los niños sabios, que dicen palabras de adulto con medias lenguas y desmienten el aspecto desvalido de sus cuerpos con sagacidad o malicia que otros adquieren sólo después de muchos años.
Y también, por supuesto, está la imagen contraria: la contemplación de los horrores o las incertidumbres del mundo desde el desvalimiento: el niño sabio como metáfora de cualquiera de los habitantes del presente, capaz de mirar pero convencido de la imposibilidad de la acción en un universo hostil y enorme.
En el último siglo, el más famoso de estos infantes prisioneros debe ser Oskar Matzerath, el protagonista de El tambor de hojalata, que se llama a sí mismo clarividente, del todo formado antes del nacimiento, y se niega a pasar de los tres años al conocer la estupidez y la hipocresía de los adultos. El protagonista de Índigo es como Oskar, pero también como los niños sin nombre del “Informe de Liberia”, un brevísimo cuento de Juan José Arreola: en vez de rebelarse ya en el mundo, se niega de plano a nacer, convencido de que no tiene sentido llegar a una realidad que carece de futuro visible y tentado por la posibilidad de ahorcarse con su propio cordón umbilical. Mientras duda, también observa, escucha, piensa en largos parlamentos que vuelven una y otra vez a esas preocupaciones de la especie que acostumbramos acallar con la televisión y la idiotez cotidiana.
El truco de la novela es que estas reflexiones son su verdadero centro: en lugar de profundizar en las posibilidades de su planteamiento, como haría una historia fantástica, el texto se concentra en la voz del niño no nacido; en lugar de desarrollarla como el discurso de un personaje verosímil –si es que un personaje así puede ser verosímil–, la construye poco a poco, mediante vueltas lentas alrededor de un grupo pequeño y constante de temas, en una serie de pequeños ensayos en prosa barroca.
Y aquí están el auténtico hallazgo y el auténtico riesgo del proyecto de Mayra Inzunza. La madre del narrador, Nina, empieza su historia como “chica gafosa” y atraída por los “tipos de ideología cuadrada” que forman el grueso de nuestra tibia clase ilustrada, pero su hijo no habla como ellos: no se sonríe con su esnobismo, no los imita cínicamente, no repite ninguna de las estratagemas habituales que los escritores mexicanos emplean (empleamos; es verdad aunque esté de moda la hipocresía del golpe de pecho) para hablar de sus propias circunstancias y sus propios estratos. Más aún, el texto tampoco se detiene –aunque la intención paródica es evidente– a burlarse del mito de los “niños índigo”, tan popular en el mundo del entretenimiento new age. Quien habla no es un intelectual de medio pelo pero tampoco un falso predicador, lleno de buena voluntad envuelta para regalo: además de escéptico y desesperanzado, es gongorino, partidario de los periodos largos, complejos, llenos de referencias oscuras y eruditas. ¿Qué más da que toda su existencia sea imposible y al final se vea atado al destino más simple y anodino de todos los que podría haber alcanzado? Encerrado en su madre, el bebé se vuelca en el exterior por medio de las palabras –apenas interrumpidas a la mitad del libro por un discurso de su padre, el momento menos logrado de la novela–, y el fluir de su conciencia pasa revista a los malestares de la cultura, el agotamiento de nuestra época de transición o de declive, la soledad en la multitud y, aquí también, su reverso: la delicadeza del contacto humano. Las aspiraciones de Índigo son las de James Joyce, o por lo menos las de Severo Sarduy o Salvador Elizondo: sobre todo le importa el lenguaje mismo, y por medio de él su autora avanza por ese camino tan poco frecuentado entre nosotros, y que exige el atenerse a la propia voz, y al trato directo con el lenguaje, a despecho de cualquier otra consideración.
Un último detalle: aunque hay otros libros recientes que buscan crear discursos igualmente personales y estrictos, la mirada de Índigo es única porque siempre desemboca en el personaje de Nina, a la que conocemos literalmente desde adentro: ésta es, desde luego, una perspectiva femenina de lo más inquietante y extraño.
[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»][Este texto apareció hace algunas semanas en el suplemento Laberinto.][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]


3 comentarios. Dejar nuevo
Alberto, me alegro de que vayas arreglando el asuntillo del software de tu blog. Mientras tanto quería decirte que ya te he linkado en mi sitio, y aprovecho para dejarte una invitación para que pases de visita.
saludos
1. Pues si la obra es lo mitad de brillante que la de Grass, la compro justo regresando a México.
2. Desde una visión estrictamente personal, creo que el oficio de reseñar libros (o lo que sea), se beneficiaría mucho si se aplicaran los viejos conceptos de teoría del conocimiento.
El procedimiento sería: elaborar la hipótesis (razones por las cuales el libro logra o no lo pretendido), justificar la hipótesis con argumentos (el cómo se logra la hipótesis), pasar a la antítesis (puntos donde la hipótesis no se sostiene) y posteriormente justificar la antítesis. Al final llegaría la conclusión, donde se sustenta o rechaza la hipótesis.
De este modo lograríamos menos reseñas que califiquen todas las obras como maestras -o porquerías, en su defecto- y más que las sitúen en su correspondiente lugar de medianía (que, a fin de cuentas, es lo esperado: la inteligencia se distribuye de acuerdo a la distribución de Gauss).
Fuentes:
http://encarta.msn.com/media_461540296_761570026_-1_1/distribution_of_iq_scores.html
Gracias, Delfín. Ya me asomo a visitar el sitio. Muchos saludos…
R. H. G., la idea no me parece mal; habría que buscar el modo de que el texto resultante no se volviera esquemático. Sobre la calidad del libro (que por lo demás me parece alejado de Grass en todo salvo en la figura del «niño sabio»; estaría más cerca de aquellos otros textos que mencionaba), lo menos que puedo decir es que su autora se está proponiendo seguir un camino poco frecuentado; que propone una búsqueda personal. Que alguien intente esto no garantiza que la obra resultante tenga una elevada calidad literaria, desde luego, pero sí tiene cierto valor: entre nosotros es raro. Si te animas a leer la novela, ojalá nos comentes qué te parece. Saludos y suerte.